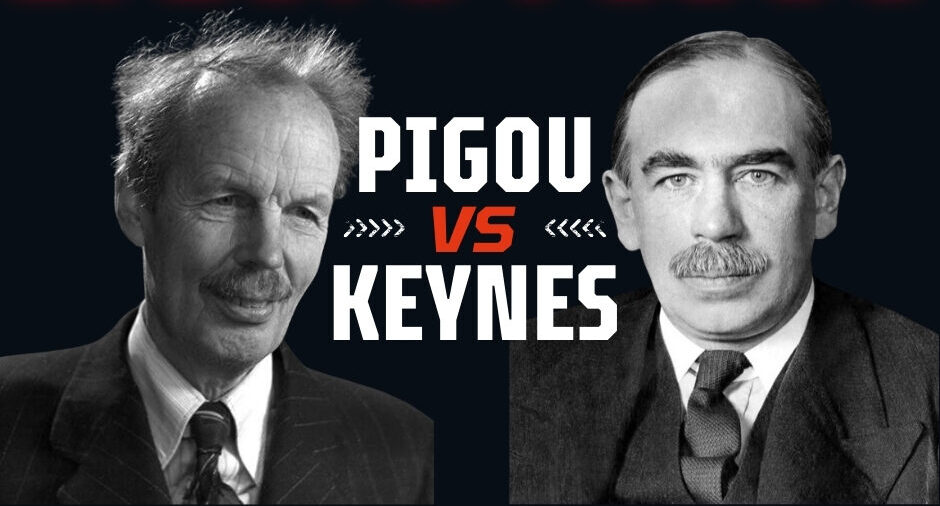
Resumen efecto Pigou
El efecto Pigou nos dice que una caída del nivel de precios (deflación) eleva el poder adquisitivo de los saldos monetarios (riqueza real monetaria), lo que impulsa el consumo, la demanda agregada y frena la caída de precios. Este proceso pone un límite al proceso de retroalimentación negativo keynesiano de deflación – caída demanda agregada.
Introducción: ¿quién fue Pigou?
Arthur Cecil Pigou (1877-1959) fue uno de los economistas más importantes de la primera mitad del siglo XX. Pigou fue uno de los alumnos más brillantes del economista neoclásico por excelencia: Alfred Marshall (1842-1924).
La contribución más importante de Pigou al cuerpo teórico de la economía, contribución que le haría internacionalmente conocido, fue el desarrollo de la economía del bienestar y su tratamiento de las externalidades y de los impuestos y subvenciones destinados a corregirlas (Pigou, 1920).
Pero Pigou realizó otros aportes de entidad a la teoría económica, entre ellos el que nos ocupa hoy: el efecto Pigou o efecto riqueza. El efecto Pigou fue enunciado como forma de criticar al que fue su mayor rival académico: John Maynard Keynes (1883-1946).
La Gran Depresión y el revolucionario libro de Keynes
La Gran Recesión (1929-1939) puso en serios aprietos a la teoría económica neoclásica. A grandes rasgos, la teoría neoclásica (como su antecesora, la teoría clásica) enfatizaba el carácter autorregulador del mercado[1].
El desempleo masivo de trabajadores y la infrautilización de otros factores productivos (recursos ociosos) en la década de los 1930s ponía en tela de juicio la caracterización neoclásica de un mercado que es capaz de funcionar adecuadamente sin necesidad de intervención del poder político.
La política se adelantó a la teoría económica. Desde 1933 se implementaron masivos programas de obras públicas y otras formas de intervención en la economía con el fin de estabilizarla y dar soluciones a los enormes problemas del desempleo que azotaban sin tregua a las economías occidentales[2].
Aunque otras teorías económicas heterodoxas como la austriaca (Hayek, 1931) podían dar mejor cuenta del fenómeno de la Gran Depresión que la teoría neoclásica, existía una demanda por parte del poder político de justificar en términos doctrinales la intervención de la economía que ya estaba ocurriendo en la práctica.
Es justo aquí donde entra en juego el famoso libro de Keynes: la Teoría general del empleo, el interés y el dinero (Keynes, 1936).
Keynes revolucionó la teoría económica creando una nueva subdisciplina económica: la macroeconomía. Hasta que se popularizó el modelo IS-LM (Hicks, 1937) y la síntesis neoclásica[3] (ya en periodo de posguerra), se puede decir que Keynes consiguió desacreditar a la teoría neoclásica y fundamentar intelectualmente las intervenciones del Estado en la economía.
El programa de Keynes en su Teoría general
La Teoría general de Keynes es un libro lo suficientemente oscuro y ambiguo como para dar lugar a múltiples interpretaciones del mismo. Actualmente existen múltiples escuelas económicas que se autodenominan keynesianas a pesar de partir de supuestos y llegar a conclusiones muy diferentes entre sí.
Principal objetivo de Keynes
A pesar de los problemas de interpretación de Keynes, me atrevo a afirmar que el principal objetivo del autor fue el de demostrar que podía existir equilibrio en la economía a pesar de que el mercado de trabajo no estuviera en equilibrio.
Las tendencias equilibradoras explicitadas por los economistas neoclásicos siguen presentes en Keynes, el problema es que estas tendencias dejan de funcionar cuando se llega a un equilibrio en algunos mercados mientras otros (mercado de trabajo) permanecen en desequilibrio.
Taxonomía keynesiana de la economía
Keynes presenta una taxonomía de la economía en la que existen tres grandes mercados:
- Manufacturas (que utilizan como input el factor trabajo)
- Mercado de capitales y de dinero (apenas utilizan como input el factor trabajo)
- Mercado laboral (cualquier movimiento en el resto de mercados afectan a este)
La obsesión de Keynes será mostrar que los dos primeros mercados se pueden encontrar en equilibrio mientras que el mercado laboral puede estar en desequilibrio.
De la oferta a la demanda y el concepto de pleno empleo en Keynes
Los economistas neoclásicos (así como los clásicos) entendían que la economía estaba restringida por el lado de la oferta. La capacidad de consumo, disfrute y uso de bienes y servicios de una sociedad (demanda agregada) viene determinada por la capacidad de agregada de producción (oferta agregada).
Keynes, y los keynesianos posteriores, también entendían que la economía estaba restringida por el lado de la oferta, pero solo a largo plazo. A corto plazo, la economía podría estar restringida por el lado de la demanda si es que existen recursos ociosos (como cuando existen trabajadores desempleados).
Keynes introduce el concepto de pleno empleo y lo define como aquella situación en la que la capacidad productiva de la economía está funcionando a pleno rendimiento. Para Keynes, en una situación de pleno empleo los postulados de la economía neoclásica tendrían sentido y la economía se encontraría restringida por el lado de la oferta (no puede incrementar a corto plazo la producción sin crecimiento del stock de capital)[4]. Pero, de acuerdo con Keynes, siempre que la economía se encuentre por debajo de su potencial se debe a insuficiencia en la demanda agregada, por lo que la economía estaría, en este caso, restringida por el lado de la demanda. En este esquema, la producción está restringida no porque no exista capacidad para producir, sino porque no existe una demanda que compre esta producción.
Por tanto, bajo el esquema presentado por Keynes, la existencia de recursos ociosos, entre ellos el factor trabajo, quedarían explicados por una insuficiencia en la demanda agregada. Es precisamente aquí donde entraría la intervención del poder político, cuya función sería la de incrementar la demanda agregada para dar uso a los factores productivos infrautilizados.
La insuficiencia de la inversión como desencadenante de los problemas en Keynes
La explicación resumida de cómo pasa la economía desde una situación de equilibrio con pleno empleo (una posibilidad en el sistema keynesiano) hasta una posición de equilibrio con recursos ociosos (otra posibilidad del sistema keynesiano) es mediante caídas en la inversión que provocan una insuficiencia en la demanda agregada.
Para Keynes, tanto el consumo como la inversión generan una demanda de bienes en el mercado (de bienes de consumo y de bienes de capital respectivamente). El problema aparece cuando existe un ahorro que no se transforma en inversión, esto es lo que Keynes llama atesoramiento.
El atesoramiento funciona como una especie de cortocircuito en el sistema económico. El atesoramiento es una capacidad de compra que no se ejerce, ni para comprar bienes de consumo, ni para comprar bienes de capital y, por lo tanto, es una demanda que queda vacante en el sistema económico. Al quedar vacante la capacidad de compra, la demanda agregada es menor que la oferta agregada. En esta situación, los productores se ven obligados a disminuir su actividad por insuficiencia de la demanda. Esta caída de actividad conlleva despidos de trabajadores e infrautilización de recursos productivos.
La solución neoclásica no funciona a ojos de Keynes: los ciclos de retroalimentación negativos
Los neoclásicos, entre ellos Pigou, defendían que los problemas del mercado de trabajo ocurrían debido a una política salarial que empujaba el salario de mercado por encima del salario de equilibrio (Pigou, 1933). Esto generaba un mercado de trabajo con exceso de oferta e insuficiencia de demanda[5]. La solución, por tanto, pasaba por implementar medidas de flexibilización de salarios. Con salarios flexibles, no habría ningún problema para alcanzar de nuevo el equilibrio en el mercado de trabajo.
Keynes y sus seguidores negaban la existencia de este mecanismo autorregulador neoclásico. El argumento es que en una situación en la que existe una insuficiencia de la demanda agregada, la caída en el pago de salarios o en el pago de otros factores productivos tiene efectos contractivos en la economía. El mecanismo es el siguiente: ante una caída en los salarios, los trabajadores ven disminuida su capacidad de compra, lo que tiene un efecto contractivo sobre su demanda de bienes provocando que la demanda agregada caiga todavía más. Además, el incremento de la incertidumbre hace que el atesoramiento crezca, lo que agrava el problema inicial de insuficiencia en la demanda agregada (recordemos que el atesoramiento para Keynes no genera un incremento en la demanda).
La reacción inicial de Pigou
En su crítica a la teoría neoclásica, Keynes cita de forma constante a Pigou como el representante más importante de esta escuela económica[6].
Pigou reaccionó de forma casi inmediata a la publicación del libro de Keynes, escribiendo varios artículos críticos sobre el libro y sus postulados. Los debates duraron años y tuvieron como contraparte al propio Keynes y otros economistas que habían sido persuadidos por la Teoría general.
En sus primeras críticas a la Teoría general, Pigou admite la posibilidad de que una política de recorte de salarios no tuviera un impacto en el mercado de trabajo (Pigou, 1937). Una de las características más sobresalientes de la Gran Depresión fue la enorme deflación por destrucción de crédito que sufrieron las economías occidentales[7]. A ojos de Pigou, la deflación podría provocar que los salarios nominales cayeran, pero no así los salarios reales. Es decir, la presencia de una deflación muy fuerte podía hacer que, en términos de recursos reales, los trabajadores vieran el precio de su trabajo crecer. Esto provocaría que el salario de mercado estuviera todavía más alejado del punto de equilibrio.
Para Pigou, lo que realmente importa para alcanzar un equilibrio en el mercado de trabajo es el salario real, no el nominal. El mecanismo es el siguiente: una caída en los salarios reales genera una caída en el coste marginal de producción para las empresas y, con ello, un crecimiento en la cantidad producida de bienes[8]. El incremento en la producción provoca la contratación de nuevos factores productivos y, con ello, desaparece el desempleo[9].
La reacción posterior de Pigou: el efecto riqueza (efecto Pigou)
El efecto Pigou o efecto riqueza fue desarrollado como crítica a otro economista que había comprado las tesis de Keynes: Alvin Hansen (Pigou, 1943).
El efecto Pigou, o efecto riqueza sostiene que el incremento (caída) en el valor de los activos de una persona tiene un efecto expansivo (contractivo) sobre su consumo.
En concreto, Pigou establece que, en un ambiente deflacionario como el que vivía Occidente en los años 30s, el incremento en el poder adquisitivo del dinero incrementa los recursos reales a disposición de los poseedores de dinero. Este incremento de recursos reales implica un crecimiento del consumo y, por añadidura, de la demanda agregada. El impulso a la demanda agregada, además, frena o detiene el proceso deflacionario inicial. Por lo tanto, el efecto Pigou sostiene que existen elementos estabilizadores en el mercado, tanto en lo relativo a la demanda agregada como en lo relativo a procesos deflacionarios desordenados.
El crecimiento del consumo por el efecto Pigou o efecto riqueza contrarresta el efecto contractivo en la economía de la insuficiencia de la demanda agregada por caída en el ingreso nominal, lo que reestablece el equilibrio entre oferta y demanda agregada[10].
En el esquema propuesto por Keynes, el consumo depende del ingreso y, con un ingreso decreciente, se genera una contracción del consumo (y con ello, una nueva contracción del ingreso tal y como hemos comentado que ocurre en los procesos de retroalimentación negativa keynesianos).
Pigou establece que el consumo, además de depender del ingreso, también depende de la riqueza. El crecimiento en la riqueza tiene un efecto positivo sobre el consumo. En un ambiente deflacionario, la riqueza monetaria incrementa, lo que provoca un crecimiento del consumo por esta vía, poniendo un freno al proceso de retroalimentación negativa propuesto por Keynes (tanto en el ámbito de la oferta-demanda agregada, como en el ámbito de los precios [deflación]).
Conclusión: efecto Pigou como mecanismo estabilizador
Los procesos de retroalimentación negativos propuestos por Keynes tuvieron un efecto devastador en la profesión económica. Keynes disuadió a gran parte de la profesión de la necesidad de poner un freno a estos procesos mediante la intervención del poder público en la economía con el objeto de estabilizar un sistema que se suponía era inherentemente inestable.
Pigou mostró, de forma muy temprana, que existen algunos mecanismos que estabilizan la economía en presencia de estos procesos de retroalimentación negativos. El efecto Pigou o efecto riqueza de los saldos monetarios es uno de estos efectos estabilizadores.
Por tanto, no es, en todo momento, estrictamente necesaria la estabilización macroeconómica mediante la intervención en unos mercados que podrían estabilizarse por sí mismos.
Referencias
Hayek, 1931. Prices and Production
Hicks, 1937. Mr. Keynes and the «Classics»; a suggested interpretation
Keynes, 1936. The General Theory of Employment, Interest, and Money
Pigou, 1920. The Economics of Welfare
Pigou, 1933. Theory of Unemployment
Pigou, 1937. Real and Money Wage Rates in Relation to Unemployment
Pigou, 1943. The Classical Stationary State
[1] En concreto, las empresas fijan la cantidad producida en el nivel que iguala el precio que reciben por su output (que es independiente de la cantidad producida [competencia perfecta]) con el coste marginal de producción (que es creciente con la cantidad producida). En este punto, el coste promedio es más bajo que el coste marginal, por lo que, a pesar de que el precio y el coste marginal son iguales, el precio sigue siendo superior al coste promedio, por lo que existen beneficios globales a pesar de que se agotan los beneficios marginales. Los costes marginales de las empresas están formados por el coste de los factores productivos que pueden variar a corto plazo, entre ellos se encuentran la contratación de trabajadores. En este esquema, siempre que el coste (unitario) de los factores productivos variables sea inferior al precio de los bienes, su contratación aumenta. Como ejemplo: si el precio del trabajo disminuye (aumenta), se contratarán más (menos) trabajadores hasta que el coste marginal unitario de producción vuelva a igualarse con el precio del output producido por la empresa.
Los trabajadores, a su vez, ofertan servicios de trabajo en el mercado de trabajo en función del salario recibido (que en última instancia depende de la utilidad marginal de los bienes de consumo que puede comprar el salario) y en función de su desutilidad del trabajo (coste marginal del trabajo).
La tendencia equilibradora funciona de la siguiente manera: cuando la utilidad de un bien incrementa (disminuye), su precio también lo hace, lo que empuja a las empresas a incrementar (disminuir) su producción, incrementando (disminuyendo) la demanda de trabajadores y otros factores productivos, provocando un crecimiento (caída) del coste marginal de producción así como una bajada (subida) de precios por incremento (caída) de producción hasta que se alcance un nuevo equilibrio (precio = coste marginal).
[2] Un claro ejemplo es el New Deal de Roosevelt implementado desde el año 1933. A pesar de ello, estas políticas ya fueron iniciadas antes de Roosevelt en Estados Unidos, bajo el gobierno de Hervert Hoover, aunque con una extensión mucho más limitada.
[3] La síntesis neoclásica (o neokeynesianismo) gobernó la doctrina macroeconómica desde los años 50s hasta la revolución iniciada por Lucas en los años 70s. La síntesis neoclásica era un programa que intentaba combinar la teoría neoclásica con algunos aportes de Keynes.
[4] Los determinantes del crecimiento económico de largo plazo son estudiados por los modelos de crecimiento económico (como el archiconocido modelo de Solow y los desarrollos posteriores a los que dio lugar). Estos modelos de crecimiento económico son complementarios a los modelos del ciclo económico que son el objeto principal de este artículo.
[5] Con un salario de mercado por encima del salario de equilibrio la oferta de trabajo es muy abundante (a ese precio hay muchos trabajadores cuya utilidad del trabajo es superior a la desutilidad del trabajo.
Con un salario de mercado por encima del salario equilibrio la demanda de trabajo es muy escasa (a ese precio, hay pocas empresas cuyo coste marginal de producción sea inferior al precio de los bienes que producen).
[6] En la Teoría general, Keynes cita 44 veces a Pigou, casi el doble que a Marshall (26 veces). Esto se debía a que Keynes estaba especialmente interesado en el desequilibrio del mercado de trabajo y Pigou, a diferencia de Marshall, escribió un libro sobre este asunto (Pigou, 1933).
[7] La deflación de los años 30s llevó a que se desarrollaran varias teorías que exploran los efectos de esta deflación en diferentes facetas de la economía. Un ejemplo es el efecto Pigou que nos ocupa aquí, otro ejemplo muy famoso es el efecto Fisher (que relaciona tipos de interés nominales y reales y su efecto en la actividad económica).
[8] Ver nota a pie de página 1 donde se explica que en la teoría neoclásica la decisión de producción de las empresas conlleva igualar el coste marginal de producción (mediante la decisión de cuánto producir) al precio.
[9] Para Pigou, el efecto expansivo de la caída del salario real es incluso mayor en el largo plazo que en el corto plazo, ya que el aumento del empleo incentiva la inversión en nuevos bienes de capital, ya que el existente se vuelve más rentable (la relación trabajo-capital se vuelve incrementa, haciendo más escaso al factor productivo capital).
[10] El efecto Pigou explicado en el cuerpo de este artículo es una simplificación del expuesto por el autor. Aquí se puede encontrar una visión más detallada (y menos intuitiva) del efecto Pigou:
En el artículo escrito por Pigou se debate la situación del mercado de trabajo en el estado estacionario en el que el tipo de interés es cero y la inversión neta es nula (sólo se repone equipo capital). En este estado, Alvin Hansen reclama que el ahorro sería superior a la inversión porque las personas no sólo ahorran por el rendimiento de las inversiones sino también por incrementar sus posesiones o por costumbre. Según Hansen, el tipo de interés debería volverse negativo para desincentivar el ahorro, cosa que no puede ocurrir porque la existencia de dinero establece un tipo de interés mínimo del 0% (el atesoramiento impide que el tipo de interés caiga por debajo de cero, es lo que actualmente se denomina, en inglés, “Zero Lower Bound”). Esto implica que el ahorro será mayor a la inversión (presencia de atesoramiento), generando el problema de insuficiencia de demanda agregada y el establecimiento de un equilibrio no óptimo en el que el nivel de actividad es menor al potencial y en el que existen recursos ociosos y desempleo.
Pigou contesta que, en presencia de una política de salarios flexible, los trabajadores compiten por los puestos de trabajo aceptando salarios más bajos. Esto genera una caída en los salarios monetarios que, gracias al incremento en la cantidad producida, provoca una caída en los precios de las mercancías. La deflación genera un efecto riqueza en los saldos de dinero que provoca un crecimiento en el consumo. El crecimiento en el consumo provoca un crecimiento en la demanda agregada lo que reestablece la igualdad entre oferta y demanda agregada y se llega a un equilibrio con pleno empleo.
